 |
| DGD: Textiles-Serie blanca 40 (clonografía), 2012 |
martes, 6 de noviembre de 2012
Un texto de Francisco Segovia sobre Mirador en una cuerda floja
Daniel González
Dueñas: una mirada en vilo
Francisco Segovia
1.
Es extraño que Breton y sus amigos no hayan declarado al
cine como al arte surrealista por excelencia, si tenía todo para serlo. Pero
acaso los dadaístas y los surrealistas consideraron que lo condenaban sus
propias condiciones materiales; es decir, el hecho de ser, desde su nacimiento,
una industria. Quizá preveían que las decisiones importantes no las tomarían
los directores sino los productores; no los creadores sino los inversionistas.
Si fue así, no se equivocaron. Yo no sé si la falta de oposición de las
vanguardias dejó la vía libre a la cinematografía acartonada de Hollywood, o si
ésta hubiera acabado apoderándose del cine de todas formas, pero la delicia con
que las memorias de Buñuel pintan a sus compañeros mirando los westerns norteamericanos me da buen
indicio de la ambigüedad con que los vanguardistas se sentaron en las butacas
de los cines. Si para ellos la narrativa cinematográfica no estaba llamada a
convertirse en un gran arte, en un arte capaz de transformar el mundo —cosa que
se sospecha por su exclusión de los manifiestos—, al menos satisfacía uno de los
anhelos más recalcitrantemente surrealistas: creaba mitos. Pero hay que
detenerse un poco en este punto y distinguir entre los mitos como expresión
poética de los resortes humanos más íntimos y profundos, y los mitos como mero
encubrimiento de los instintos predatorios del orden imperante. A esta segunda
acepción de la palabra mito,
entronizada como valor supremo del arte cinematográfico, Hollywood la ha
llamado, equívocamente, realismo. En
el fondo —dice González Dueñas—, el realismo hollywoodense no es más que un
cartabón que decide lo que puede y lo que no puede decirse en una película, lo
que es posible y lo que no; un cartabón cortado por las dos cuchillas de una
misma tijera: la del interés comercial, por un lado, y la de la ideología que
permite sostenerlo, por el otro. El triunfo de Hollywood permitió a la
industria cinematográfica arrumbar definitivamente el naciente lenguaje
cinematográfico y reducirlo a un tipo de narración que dependía —que sigue
dependiendo— de las técnicas narrativas desarrolladas por los novelistas
europeos del siglo XIX. A eso se debe —supongo yo, aunque siguiendo las ideas
de González Dueñas— que se siga tildando de realistas a todas esas historias,
infinitamente repetidas, que terminan con el nada realista beso final. En su libro
sobre Buñuel, González Dueñas cita lo que éste dijo en una conferencia dictada
en México en 1954:
[...] por el momento podemos dormir tranquilos, pues
la luz cinematográfica está convenientemente dosificada y encadenada. En
ninguna de las artes tradicionales existe, como en el cine, una desproporción
tan grande entre posibilidad y realización. Por actuar de una manera directa
sobre el espectador, presentándole seres y cosas concretas; por aislarlo,
gracias al silencio y a la oscuridad, de lo que podríamos llamar su habitat
psíquico, el cine es capaz de arrebatarlo como ninguna otra expresión humana.
Pero como ninguna otra es capaz de embrutecerlo. Por desgracia, la gran mayoría
de los cines actuales parece no tener más misión que ésa: las pantallas hacen
gala del vacío moral e intelectual en que prospera el cine, que se limita a
imitar la novela o el teatro, con la diferencia de que sus medios son menos
ricos para expresar psicologías; repiten hasta el infinito las mismas historias
que se cansó de contar el siglo diecinueve y que aún se siguen repitiendo en la
novela contemporánea.
Una persona
medianamente culta arrojaría con desdén el libro que contuviese alguno de los
argumentos que nos relatan las más grandes películas. Sin embargo, sentada
cómodamente en la sala a oscuras, deslumbrada por la luz y el movimiento que
ejercen un poder casi hipnótico sobre ella, atraída por el interés del rostro
humano y los cambios fulgurantes de lugar, esa misma persona acepta
plácidamente los tópicos más desprestigiados.
Es verdad. La humanidad ha desperdiciado la oportunidad de
hacer un cine poético al estilo de Buñuel y se ha dejado arrastrar a un cine
adormecedor al estilo de Hollywood. Hollywood —ha dicho González Dueñas— no es
sólo una institución: es una mentalidad.
Hace películas, no cine. Y yo añadiría que las hace con un cinismo casi
conmovedor, de tan ingenuo. ¿O no es ingenuo suponer que los sueños se fabrican? Buñuel quería que el cine
expresara los sueños de los hombres. La “fábrica de sueños”, en cambio, vuelve
ociosos e inútiles a los soñadores, pues les injerta sueños ya soñados. Es un Dreamer’s Digest.
A
desenmascarar esta mentalidad y este “peliculismo” ha dedicado González Dueñas
buena parte de su obra ensayística, en libros como Buñuel: La trama soñada (1986, 1993), Las visiones del hombre invisible (1988, 2004), El cine imaginario (Hollywood y su
genealogía secreta) (1988, 2008), Méliès:
el alquimista de la luz. Notas para una historia no evolucionista del cine
(2001), etc. Ahora suma a ellos este Mirador
en una cuerda floja (Hollywood y el lado oscuro del realismo / Tradición y
ruptura: el conflicto esencial).
Yo no sé mucho de cine. Aunque he visto varias de las
películas a las que se refiere González Dueñas en sus ensayos, hay muchas que
no he visto e incluso algunas que no pienso ver (porque le creo cuando las
reseña). Sobre cine, en cambio, he leído los libros de González Dueñas, más
algunas críticas a películas concretas —en general superficiales—, y poco más.
Nunca un libro entero de teoría cinematográfica. No soy un cinéfilo, pues, y ni
siquiera alguien que asista regularmente al cine, sino un espectador mediocre,
más o menos ingenuo, más o menos manipulable, y bastante ignorante. Así que, si
me han invitado a hablar hoy aquí, debe ser por otra cosa. Quizá porque el tema
del este último libro de González Dueñas rebasa los límites de lo
específicamente cinematográfico y se extiende al territorio del arte moderno en
general —más precisamente, a uno de los asuntos que han obsesionado a los artistas
modernos: el conflicto entre modernidad y tradición. Uno de los subtítulos del
libro lo declara abiertamente: “Tradición y ruptura: el conflicto esencial”. A
este tema dedicará, pues, las siguientes páginas. Y ustedes me perdonarán que
las comience desde cero, del siguiente modo:
2.
Daniel González Dueñas es uno de los mejores ensayistas de
México. Lo digo con toda seriedad. Pero no es la valoración que expresa mi
frase lo que ahora me interesa sino la forma en que la entenderán ustedes.
Porque supongo que, dadas las circunstancias, lo que ustedes entienden en esa
frase es que Daniel González Dueñas es hoy
uno de los mejores ensayistas de México; que se ha destacado de entre el montón
donde se apiña hoy la mayoría de los ensayistas mexicanos. En este sentido, el hoy sugiere un cumplimiento, un ya: González Dueñas ya ha logrado distinguirse de entre sus contemporáneos; es decir,
ha dejado de ser una mera promesa para convertirse en un cumplimiento. Éste es su momento. Esta interpretación está sin
duda guiada por las circunstancias en que he dicho la frase (y la primera de
ellas es que González Dueñas está vivo y aquí presente; es decir, que es
nuestro estricto contemporáneo). Pero ¿qué pasaría si yo dijera que Sor Juana
es la mejor escritora que ha dado México? En ese caso el presente se habría
ampliado hasta cubrir no sólo ya a su propia generación sino la historia entera
de México. La calidad de ambos escritores se cumple en el presente (y no podría
ser de otro modo), pero ese presente es larguísimo en el caso de Sor Juana,
mientras que es relativamente corto en el de González Dueñas. —¿Y qué con eso?
—se preguntarán ustedes, quizás un poco exasperados por la obviedad de lo que
digo. Pero es que de esto se trata la parte final de Mirador en una cuerda floja, de reflexionar sobre la manera en que,
debajo de una obviedad, se teje una trama de asuntos nada obvios; de mostrar
que mucho de lo que hemos pensado sobre la tradición y la ruptura depende de la
perspectiva temporal en que colocamos el problema. Dicho de otro modo, se trata
de mostrar cómo este asunto se ve de una forma si colocamos a González Dueñas
en un compartimento temporal, separado de Sor Juana por muchas generaciones, y
de otra, muy distinta, si lo situamos en su mismo terreno temporal; esto es, como
su contemporáneo. Una de las maneras de pintar la grandeza de Sor Juana es
decir que es nuestra contemporánea (cosa que se hace a menudo);
consecuentemente, una de las maneras de despreciar a un poeta moderno sería
decir que no logra ser contemporáneo de Sor Juana (pero esto es algo que no se
hace). Sor Juana dialoga con todos los tiempos; el poeta moderno, sólo con el
suyo, y muy brevemente. Ella es clásica; él, sólo moderno...
¿Es esto lo
que dice Daniel González Dueñas? No, no del todo. Para empezar, porque yo me he
valido aquí de un ejemplo literario, y eso me ofrece un espesor temporal de
tres siglos, mientras que él se remite sólo al cine, que apareció hace apenas
poco más de un siglo. Resulta, pues, que los autores tratados por González
Dueñas son más contemporáneos entre sí, en relación uno con otro, que Sor Juana
en relación con nosotros, lo que sugiere que quizá no tengamos todavía una
distancia suficiente para formarnos un juicio firme sobre la relación que
establecen los cineastas entre sí... Un juicio firme; es decir, un juicio
estable, avalado por la historia...
Pero ¿no es esto exactamente lo que acabamos de contradecir, diciendo que Sor
Juana es nuestra contemporánea? Sí y no (y en esto se expresa a las claras el
tipo de contradicciones que pueblan el libro de González Dueñas y que él se
empeña en resolver pacientemente, una por una, aunque no siempre con el mismo
éxito). Si por un lado es verdad que la perspectiva histórica que aísla las
generaciones, convirtiéndolas en una sucesión de tiempos discretos, nos
escamotea la posibilidad de leer a Sor Juana como nuestra contemporánea,
también es cierto que abandonar por completo la visión “sucesivista” (como la
llama González Dueñas) nos condenaría a la ceguera frente a las diferencias
entre la época de Sor Juana y la nuestra. No es eso lo que pretende González
Dueñas, creo yo, pero hay en su libro cierta exasperación con la modernidad que
podría justificar una interpretación en este sentido. Dice González Dueñas, por
ejemplo:
En la vida terrenal, más regida por la redundancia que
por lo irrepetible, también la pérdida de la identidad y el olvido son inferidos
como formas de la gracia.
Vemos aquí algunas de las ideas centrales de su libro. Por
ejemplo, la de que el cine de Hollywood privilegia la repetición sobre la
originalidad, y en consecuencia hace un cine destinado a tranquilizar a las
conciencias, ofreciéndoles una vía de escape a las más negras pulsiones del ser
humano. Esta estrategia catártica manipula al espectador y lo adormece con el
fin de mantener el orden, el statu quo.
Y eso no es todo. Como si fuese una Iglesia moderna, Hollywood es capaz de
asimilar la heterodoxia como parte fundamental de su ortodoxia. Pero ¿no ha
hecho algo parecido el arte moderno entero, que también se las ha arreglado
para canonizar a sus demonios más fervientes? ¿Y no es ésta la estrategia más
maquiavélicamente malvada del poder?
Hay en estos
argumentos de González Dueñas una especie de diálogo (a veces incluso un
desacuerdo) con el Octavio Paz de Los
hijos del limo (en especial con su primer ensayo: “Tradición de la
ruptura”), pero también un eco del debate, más reciente, de la revista Letras
Libres contra la literatura light.
Con esto quiero decir que González Dueñas emprende una demolición del
anti-intelectualismo de Hollywood (y de la ideología moderna en general), que
busca adormecernos mediante la reducción del arte cinematográfico a un simple
producto de consumo masivo, a una mera artesanía que se conforma con repetir el
cartabón tradicional, sin atreverse al milagro de lo irrepetible. Pero el ataque es tan furioso que a menudo parece
no importarle si se lleva entre las patas toda artesanía y cualquier valor
tradicional. ¿Es eso lo que quiere decir González Dueñas? Una vez más, sí y no.
Lo digo porque a veces parece preferir lo contrario. La idea de un tiempo no
sucesivo —en el que todos los hombres, de todas las épocas, son contemporáneos
entre sí— es a su manera una negación de la ruptura (que privilegia lo
diferente), tanto como el ataque a la artesanía es una negación de la tradición
(que privilegia lo igual). ¿Hay solución a esta paradoja? Lo que ensaya Octavio
Paz en Los hijos del limo es una
respuesta a su modo dialéctica, donde la tradición absorbe a la ruptura, que
así pasa a ser parte orgánica de la misma tradición a la que combatía. González
Dueñas ve en esto una nueva estrategia del orden imperante. A él le parece que
aceptar una “tradición de la ruptura” es tan engañoso —o, mejor, tan tramposo—
como avenirse con un movimiento “revolucionario institucional”. Lo que él
propone —o a mí me parece que propone, aunque no me queda del todo claro— es
algo previsto y sancionado por el mismo Paz, aunque en sentido contrario: una
especie de anti-historia. Veamos dos párrafos en que González Dueñas expresa
esta visión. El primero dice así:
El niño ama escuchar cien veces la misma historia no
porque sea incapaz de interesarse en historias radicalmente nuevas, sino porque
para él la reiteración es una vuelta a su territorio más propio, la
simultaneidad.
Y el segundo:
los niños no “hacen como” si desconocieran el final de
la historia sino que la viven en un
presente ubicuo: es por eso que la historia vive en ellos y ellos viven en la
historia. En otras palabras, escuchan rompiendo la tradición según la cual no
hay más que lo sucesivo (principio, nudo y desenlace; pretérito, presente y
futuro; infancia, madurez y ancianidad...). [...] el niño vive la historia
—incluida la historia personal— de manera integral y simultánea. No es que sepa
“cómo va a terminar” sino cómo es:
“fue” y “será” son para él términos inoperantes, puesto que toda historia, como
el mito, está inmersa en un presente simultáneo. A la inversa, la tradición de lo sucesivo usa las
conjugaciones verbales “fue” y “será” como condicionantes absolutos del “es”,
que queda paradójicamente fijo en su fugacidad vacua.
A este “sentimiento del tiempo” —como diría Ungaretti—,
algunos psicólogos y filósofos lo han llamado “duración”, para distinguirlo del
tiempo que sentimos correr y escaparse en la historia. También los adultos
experimentan la duración, es cierto, pero en ellos la experiencia está como
opacada por la sucesión de los instantes, por ese tiempo compartimentado,
dividido, analizado que nos impone el
racionalismo; esto es, por el tiempo lógico. Lo que González Dueñas parece
defender en este punto es una vuelta a la mirada infantil —a-lógica, poética y
simultaneísta—, que es también la mirada con que miran los sueños, la poesía y
los mitos. Pero ¿es de veras posible volver a esta mirada aún incorrupta,
inocente y limpia? No, si se vuelve a ella desde la idea racionalista, que
condena al mito como encubrimiento de la realidad y como escape de la historia.
Sí, si se vuelve desde la vivencia poética del sueño.
Con todo, uno
podría darle aquí a Daniel González Dueñas una cucharada de su propia medicina,
y así como él desmonta para nosotros el mito del rebelde hollywoodense, tratar
de desmontar nosotros para él el mito de la infancia. Porque se trata, en
efecto, de un mito; uno de los pocos mitos modernos que no son ni variantes ni
refritos de otro más antiguo. Los griegos no hablaron de los niños sino como
objeto del amor o del dolor paternos. Los niños fueron siempre para ellos
adultos en ciernes, proyectos de hombre o de mujer, cada más. Los niños nunca
fueron protagonistas de las historias o los mitos de la antigua Grecia. Y en
esto los ha seguido el cristianismo. Aunque Jesús dijo “Sed como niños”, no
fueron sus seguidores sino los románticos quienes convirtieron la admonición en
una verdadera aspiración. El niño inocente de los románticos es una
interiorización del buen salvaje de los ilustrados. Lo que en Rousseau era
antropológico y social (una teoría filosófica) se volvió íntimo y privado en
Wordsworth, Novalis y Hölderlin (un poema narrativo, una novela psicológica).
Los románticos inauguraron así un tipo de narración que pronto se convertiría
en un género de éxito: las Bildungsroman.
Sin estas “novelas de formación”, con su mirada tenue pero aguda posada sobre
la niñez y primera juventud de sus autores, no se entendería el ambiente
intelectual que detonó de las teorías de Freud, que hoy resume un lugar común: infancia es destino. Sólo para nosotros,
los modernos, la infancia es un paraíso perdido que se ha de recuperar.
No digo que
esto invalide los argumentos de González Dueñas sobre la forma en que los niños
experimentan el tiempo, no. Al traer el tema a colación, lo que quiero es
sugerir una vertiente nueva a sus investigaciones. Así como el análisis de
algunos arquetipos hollywoodenses le ha permitido arrojar una nueva luz sobre
el problema de la tradición y la ruptura, así también el mito de la infancia
podría iluminar una nueva vertiente en sus investigaciones. Es una sugerencia
que antes hizo el propio Octavio Paz, que no dejó de advertir una liga secreta
entre el auge actual de la juventud y el aceleramiento de la historia; es
decir, la avalancha de novedades que se nos ha venido encima desde finales del
siglo XIX. Un párrafo de Los hijos del
limo pinta bien la situación:
Nuestra época ha exaltado a la juventud y sus valores
con tal frenesí que ha hecho de ese culto, ya que no una religión, una
superstición; sin embargo, nunca se había envejecido tanto y tan pronto como
ahora. Nuestras colecciones de arte, nuestras antologías de poesía y nuestras
bibliotecas están llenas de estilos, movimientos, cuadros, esculturas, novelas
y poemas prematuramente envejecidos.
Yo tengo para mí que el aumento en la expectativa de vida y
el consecuente envejecimiento de la población mundial hará que el arte (incluido
el “arte cinematográfico” de Hollywood) vuelve la vista hacia los viejos. Como
público, pero también en cuanto tema. Un descenso en las dosis de adrenalina y
testosterona nos dejará quizás arrebatarle al aire juvenil de los modernos una
bocanada de reposada madurez. Podremos entonces meditar de nuevo sobre este
tema, que la propia modernidad ha definido siempre a su manera, evitando que en
él se mienten los antiguos criterios de verdad y de valor. ¿O hay alguien que
hoy se tome en serio aquella frase de Shakespeare según la cual “la madurez es
todo”? El libro de González Dueñas que hoy presentamos es un punto de partida
en este sentido. Cuando dice, por ejemplo, que la artesanía repite siempre lo
mismo (como hace el cine de Hollywood), mientras que lo plenamente artístico
dice siempre algo diferente e irrepetible, ¿no pone sobre la mesa las cartas de
ese viejo juego en el que se entremezclan dos principios contradictorios, pero
igualmente románticos: el del arte por el arte, por un lado, y el del arte para
el pueblo, por el otro? ¿No queda dicho, de algún modo, que el arte del artista
(ese arte que hoy es conceptual) es un arte elitista, mientras que el arte de
consumo (llamado en este caso artesanía) es un arte popular? Son ideas que
debatió con lucidez José Ortega y Gasset en La
deshumanización del arte —un libro tan incomprendido en su momento como
ahora. Ideas que entrañan una cuestión de fondo rara vez explicitada: la de la
calidad de las obras de arte que producen las escuelas, los estilos, los movimientos;
la calidad de lo que se hace según la tradición y la de lo que se hace según
una u otra vanguardia. El surrealismo, por ejemplo, un movimiento
principalmente de poetas, produjo grandes obras pictóricas, es cierto, pero,
extrañamente, una poesía más bien mediocre. La influencia intelectual del
movimiento sigue siendo poderosa desde el punto de vista intelectual, pero su
influencia artística se ha desvanecido o vulgarizado hasta convertirse en...
en... ¿en artesanía?, ¿en academia?, ¿en pretexto para cualquier clase de
irresponsabilidad estética?, ¿en producto vil para consumo de un público
adormecido e ignorante? Elija usted el calificativo que más le plazca. En
cualquier caso, s cosa agotada, vieja y caduca. ¿O me equivoco? ¿Sigue vivo el
surrealismo?
Quizás el
conflicto entre lo nuevo y lo caduco (entre tradición y modernidad) existe sólo
para la mentalidad histórica, diacrónica y sucesivista, que es la de la crítica
moderna, pero se disolvería en la visión durativa, sincrónica y simultaneísta de
unos ojos infantiles —o, mejor, de unos ojos maduros—, que no vieran en todo
una rebatinga sino —como decía Quevedo— una conversación. Se advertirá en esto
mi propia crítica a la crítica moderna (¿se puede salir de este enredo en que
nos mordemos la cola constantemente, haciendo crítica de la crítica, y de este
modo perpetuándola?); digo que va implícita aquí una crítica de mi parte a ese
estilo de crítica que hace del conflicto el motor de la historia cultural. Yo
quisiera que un crítico me mostrara de qué manera Shakespeare influyó en su
contemporáneo, el Sr. T.S. Eliot (o, para el caso, que me dijera qué le susurró
Sor Juana a Octavio Paz), no que me repita, como Harold Bloom, el cuento de que
Shakespeare le dio una patada en el trasero a John Milton, porque ése era todo
el propósito de su obra, y de cómo desde entonces todos los escritores que ha
habido en el mundo se la han pasado pateándose los unos a los otros, tratando
de agandallarse cada uno el lugar del otro, aunque sin lograr nunca desplazar a
Shakespeare. ¿No puede argumentarse, acaso, que el Sr. Eliot no sólo no quiso
nunca tomar el lugar de Shakespeare sino que uno de los motivos por los que hoy
lo consideramos, a él también, un clásico, es que nos ofreció una luz nueva con
que leer a Shakespeare? Bloom dice lo contrario. Para él, Shakespeare reina
porque es el escritor mejor adaptado a su ambiente, el más evolucionado, el rey
de la creación; en él encarna la ley que proclama por todo lo alto “la
supervivencia del más fuerte”... Contra esta visión “evolucionista” ensaya ya
sus pasos una crítica no darwinista, que se ha propuesto mantener la línea,
absteniéndose en todo lo posible de las dosis modernas de adrenalina y
testosterona. No porque se exprese violentamente a veces ella misma, sino porque
no hace de la violencia inter pares
el motor de la historia cultural. Se comprenderá que esta posición no tiene un
camino fácil. Se le opone con virulencia el statu
quo en que se afirma la ideología neoliberal entera. No, no tiene el camino
fácil, pero ya ha dado sus primeros pasos. Si no me creen, échenle un vistazo a
este nuevo libro de González Dueñas. Ya verá que no es por nada que he dicho
que es (hoy) uno de los mejores ensayistas de México.
*
[Texto leído
en la presentación de Mirador en una cuerda floja (Hollywood y el lado oscuro del
realismo / Tradición y ruptura: el conflicto esencial), octubre 10
de 2012.]
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






























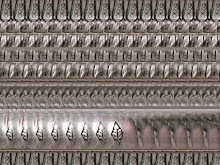





No hay comentarios:
Publicar un comentario